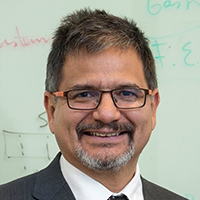La Paz, 16 de noviembre (ANF).- La precariedad laboral avanza en todo el mundo a través de lo que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) denomina “empleos atípicos”. Es decir, contratos temporales, a tiempo parcial involuntarios, la subcontratación o los autónomos dependientes (obtienen más del 75% de sus ingresos de un sólo proveedor). Unas formas de empleo que se caracterizan por una peor calidad y menores ingresos. Y en este escenario España ocupa un lugar preocupantemente destacado al ser el segundo país de Europa con una tasa de temporalidad más alta (25%), sólo superado por Polonia. De hecho, la cifra de España supone más del doble que la media de los 150 países analizados por la OIT.
El informe “El empleo atípico en el mundo: retos y perspectivas” publicado este lunes, alerta de que las personas con un contrato temporal pueden estar sujetas a desventajas salariales de hasta el 30% si se compara con los trabajadores indefinidos en un puesto similar. De hecho, la brecha salarial entre un temporal y un trabajador fijo ascendía a 775 euros brutos al mes en 2015 en España, una diferencia que ha crecido más de un 30% durante la crisis, según los datos de salarios publicados por el INE España la pasada semana.
En ese sentido, el estudio de la OIT destaca que en España existe una “fuerte cultura empresarial” del uso del contrato temporal, y lamenta que a pesar de las diferentes reformas que se han hecho para poder restringirlo, “la desregulación existente durante años provoca reticencias de los empresarios al contrato indefinido”.
De hecho, el informe compara la situación de España con la de Noruega. Así con datos de 2010, un 16,2% de las empresas españolas reconocen que utilizan trabajadores temporales de forma intensa, frente a un exiguo 1,8% de compañías noruegas. Un 35,4% de las sociedades españolas recurren de forma regular a estos contratos eventuales (8,5% en Noruega). Por último, el 48% de las empresas españolas afirman no haber utilizado este tipo de empleos temporales, frente al 89,7% de las compañías del país escandinavo. España tampoco sale favorecida de la comparación con la UE, donde el 77% de las empresas no usan el empleo temporal, el 16% lo hace regularmente y sólo el 6,8% de forma intensiva.
El estudio critica las dos últimas reformas laborales de España y aprobadas por un Gobierno socialista (2010) y otro del PP (2012). En ambos casos, el objetivo era reducir “los costos de despido de los contratos de duración indefinida”. Sin embargo, destaca que el alcance de estas reformas “ha sido limitado en su capacidad de alterar las actitudes hacia la reorganización del trabajo a nivel de empresa”. Es decir, que la dualidad del mercado laboral se mantiene hasta el punto de que nueve de cada diez nuevos contratos que se firman en España son de carácter temporal.
El documento reconoce que estos empleos atípicos dotan de más flexibilidad a las relaciones laborales y pueden facilitar el acceso al mercado de trabajo. Sin embargo, advierte de medidas contraproducentes si estos modelos se convierten en norma habitual.
“En los países donde el empleo atípico está muy extendido, hay un mayor riesgo de que los trabajadores pierdan el empleo e incluso las tasas de accidentes laborales son más altas, aparte de encontrarse con dificultades para ejercer sus derechos fundamentales en el trabajo o a tener acceso a las prestaciones de Seguridad Social y a la formación profesional”, señala Philippe Marcadent, Jefe del Servicio de la OIT encargado del estudio.
Para tratar de mejorar esta situación, el informe propone fortalecer la negociación colectiva mediante el refuerzo del papel de los sindicatos. También defienden garantizar por ley la igualdad de trato para todos los trabajadores independientemente del acuerdo contractual al tiempo que abogan por extender la protección social.
Vida laboral de la mujer
Por otra parte, Eurostat publicó también este lunes una estadística sobre la vida laboral de la mujer, que en España aumentó 5,1 años durante la última década. Si en 2005 trabajaban una media de 27,4 años, en 2015 alcanzó los 32,5. Se trata del segundo mayor crecimiento de la UE, solo superado por los 8,6 años de alza en Malta. Tras las españolas, se colocaron las trabajadoras de Luxemburgo (con un alza de 4,7 años), Hungría (4), Chipre (3,6) y Austria y Alemania (ambos países con 3,4 años más).
Sin duda, la crisis que comenzó en 2008 tiene mucho que ver en este fuerte aumento, puesto que es bien sabido que obligó a muchas mujeres a incorporarse al mercado de trabajo.
Y si ellas han experimentado un fuerte crecimiento, por el contrario los hombres han visto cómo en la última década su vida laboral se reducía en 0,7 años: han pasado de trabajar una media de 37,9 años en 2005, a situarse en 37,2 en 2015. El elevado número de parados y la proliferación de empleos temporales y a tiempo parcial pueden ser los principales motivos.
España fue uno de los cinco países europeos en los que menguó la duración de la vida laboral masculina, junto con Chipre (1,9 años menos), Grecia (1,4), Irlanda (1) y Portugal (0,6). Pese a todo, la trayectoria laboral de los hombres es bastante más larga que la de las féminas en todos los Estados miembro, a excepción de Lituania (ellas ganan por seis décimas).
La población española en general trabajó 34,9 años en 2015, según el informe comunitario, lo que supone un crecimiento de 2,1 años durante la última década.
La media europea también ha venido experimentando un notable aumento en la última década, hasta sumar 35,4 años, 1,9 años más que en 2005 y medio punto por encima de la nacional. En sintonía con España, el mayor aumento de años trabajados lo soportaron las mujeres, con un incremento de 2,6 años y una media de vida laboral de 32,8 años en 2015, mientras que el crecimiento de los hombres fue más paulatino: 1,2 años hasta sumar 37,9 el pasado año.
En definitiva, el periodo en el que la población permanece activa aumentó en el conjunto de los Veintiocho durante la última década, sobre todo, en Malta (5,1 años), Hungría (4,2), Luxemburgo (3,1), Estonia (3) y Lituania (2,9), mientras que apenas registró variaciones en Dinamarca (0,2 años), Portugal (0,3) e Irlanda (0,4).
/FC/